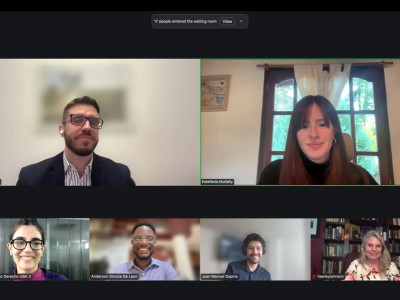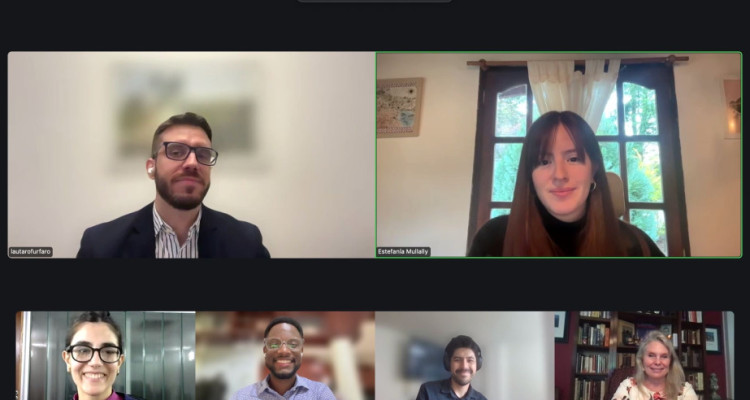Clase abierta sobre discursos de odio, expresiones discriminatorias y libertad de expresión en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos
El pasado 17 de junio, se llevó a cabo la clase abierta “Discursos de odio, expresiones discriminatorias y libertad de expresión en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos: tensiones, estándares y respuestas posibles”, organizada por la Diplomatura en Igualdad y No Discriminación de la Facultad de Derecho (UBA) y Columbia Global Freedom of Expression de Columbia University. La actividad, realizada por Zoom, formó parte del Ciclo de Cursos Online de la Facultad y contó con una importante convocatoria de estudiantes de toda América Latina.
La apertura estuvo a cargo de Lautaro Furfaro, coordinador académico de la diplomatura, quien destacó que el objetivo de la clase era abordar una de las tensiones más complejas del derecho internacional de los derechos humanos: cómo proteger la libertad de expresión sin dejar de prevenir y sancionar discursos de odio que lesionan la dignidad de grupos históricamente discriminados. A lo largo del encuentro se analizaron los estándares construidos en los sistemas universal, interamericano, europeo y africano, así como casos paradigmáticos, desafíos interpretativos y herramientas normativas como el Plan de Acción de Rabat.
La primera exposición estuvo a cargo de Hawley Johnson, directora asociada de Columbia Global Freedom of Expression, quien ofreció una introducción conceptual sobre la libertad de expresión como derecho fundacional para la democracia. Johnson resaltó su valor instrumental para la autodeterminación política, la formación de opinión pública y la rendición de cuentas, e ilustró cómo los sistemas internacionales han protegido especialmente el discurso político. A la vez, subrayó que la regulación del discurso de odio plantea desafíos jurídicos y éticos relevantes, dado que no existe una definición universalmente aceptada, aunque sí un consenso sobre la obligación de los Estados de prevenir la violencia y la discriminación.
A continuación, Lautaro Furfaro abordó el enfoque del sistema universal de derechos humanos frente a la incitación al odio. Recorrió la evolución desde los juicios de Núremberg y el caso Streicher hasta el caso del Tribunal Penal Internacional para Ruanda. Explicó que el sistema de Naciones Unidas, a través de los artículos 19 y 20 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, establece un marco dual: la libertad de expresión no es absoluta y puede restringirse si se cumplen ciertos requisitos de legalidad, necesidad y proporcionalidad. Subrayó que el artículo 20.2 impone a los estados la obligación de prohibir por ley la apología del odio que incite a la discriminación, la hostilidad o la violencia. Asimismo, explicó las lecturas que el Comité de Derechos Humanos ha dado a ambas normas del Pacto en particular frente a discursos antisemitas.
El tercer expositor fue Juan Manuel Ospina, quien presentó los desarrollos recientes del sistema africano de derechos humanos en esta materia. Analizó los estándares fijados por la Comisión y la Corte Africana, y mencionó la relevancia de los pronunciamientos del Consejo Asesor de Contenido de Meta como parte de los nuevos mecanismos supranacionales que abordan los discursos de odio en entornos digitales.
Por su parte, Anderson Dirocie reflexionó sobre el rol del Sistema Europeo frente a los discursos que, sin incitar directamente a la violencia, reproducen desigualdades estructurales. En su intervención, destacó la importancia de interpretar los estándares internacionales a la luz de contextos históricos de exclusión y dominación.
Finalmente, Estefanía Mullally centró su exposición en los discursos discriminatorios y la violencia simbólica contra mujeres periodistas. A partir de datos alarmantes sobre femicidios y brechas de género en América Latina, explicó cómo la violencia estructural se traduce también en restricciones a la libertad de expresión de las mujeres. Expuso precedentes clave de la Corte Interamericana, como Bedoya Lima vs. Colombia y Mujeres Víctimas de Tortura Sexual en Atenco, donde se reconoció la violencia sexual como una forma de censura y silenciamiento en contextos de protesta social. También analizó la violencia digital como nueva forma de exclusión y censura en el espacio público.
La actividad permitió un abordaje riguroso y comparado de las tensiones entre libertad de expresión, igualdad y lucha contra la discriminación, aportando herramientas conceptuales y normativas clave para enfrentar uno de los debates más urgentes del derecho internacional contemporáneo.